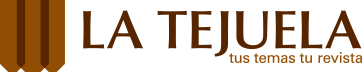Por Fernando Ramírez Morales, fernandoramirezmorales@yahoo.com
 Cuando se va cruzando el Reloncaví con destino a Hualaihué, el cielo gris y las murallas verdes de renoval parecen guiar a un mundo casi intocado. Desde el fondo de la barcaza los turistas salen enfundados en mil aperos y cual tiradores al pichón disparan una y otra vez con sus cámaras hacia aquí, hacia allá y finalmente hacia ellos. Pareciera que todos quieren inmortalizarse, como si fueran nuevos conquistadores. Mil veces cruzados durante la Colonia, tanto el Golfo de Ancud como el Seno de Reloncaví fueron las avenidas de los alerceros desde inicios del siglo XVII.
Cuando se va cruzando el Reloncaví con destino a Hualaihué, el cielo gris y las murallas verdes de renoval parecen guiar a un mundo casi intocado. Desde el fondo de la barcaza los turistas salen enfundados en mil aperos y cual tiradores al pichón disparan una y otra vez con sus cámaras hacia aquí, hacia allá y finalmente hacia ellos. Pareciera que todos quieren inmortalizarse, como si fueran nuevos conquistadores. Mil veces cruzados durante la Colonia, tanto el Golfo de Ancud como el Seno de Reloncaví fueron las avenidas de los alerceros desde inicios del siglo XVII.
Cada verano, centenares de hombres –a veces llevando a sus hijos y mujeres- se empinaban por las ásperas laderas de las montañas cercanas al borde costero para arrancar ese “oro verde” que representaba la tabla, la tejuela y la estopa de alerce.
Un gobernador de la isla sostenía en 1773 que “los vecinos de este partido son los que se dedican al corte de tablas de alerce en la cordillera que es el principal ramo del tráfico con los navíos”1. Luego definía el modo de explotación con criterio minero al sostener que “la cordillera es su mina principal en el corte de tablas de alerce; este es el mayor ramo de su tráfico. El partido de Calbuco i Carelmapu, hace el mayor corte i son los que las tienen en abundancia estribando en estos dos partidos todo el comercio de esta provincia”2.
La actividad se concentraba en los astilleros. Los “mas frecuentados i donde sale el mayor números de tablas están en la jurisdicción de Calbuco, i son Contao, el estero de Coitue, el río de Coihuin, Cáyenel”3 en las cordilleras de Cochamó y Hualaihué. El alerce fue el principal producto de exportación de la Isla de Chiloé hacia el virreinato peruano por su alta demanda para la construcción de embarcaciones y toneles.
Los primeros hacheros fueron indios encomendados incorporados violentamente a un tipo de faena, para la cual no tenían experiencia. “Muchos miles de estas tablas se enviaban por los indios en calidad de tributo al Gobierno español en Lima”4.
La rentabilidad del negocio del alerce estimuló a encomenderos y vecinos de Castro a asociarse para las actividades forestales: “Suelen traer poderes de encomenderos de la isla residentes en Santiago, que confieren autorización a moradores de Castro para servirse de ellos. En dos contratos de 1609, el sargento mayor Domingo López, que partía a la isla, se compromete con dos encomenderos ausentistas a hacer hilar y tejer en Chiloé la lana que se le remita y a cortar tablas de alerce, enviando el producto a Santiago; él llevaría la mitad de las utilidades, y los indios el sesmo de las tablas, pero no de la lana”5.
En los astilleros de las cordilleras los encomenderos de Chiloé aplicaron a los indígenas una explotación muy dura. Los hacheros eran maltratados, no se atendía a los enfermos y la alimentación era lamentable. Luego de unos años, “los crecidos cortes de tablas de alerce que se han hecho hasta aquí en el continente, han ido retirando el bosque de modo que en el día ya dista más de diez leguas de la isla grande de Chiloé”6. Se dio paso entonces a la extracción de los ejemplares de montaña, lo que convirtió la actividad en un trabajo infernal.
“La lástima es que esta madera se da casi en las faldas occidentales de la gran cordillera nevada, distante 30 i mas leguas de este puerto, i sin camino apropósito para la conducción de dichos sitios hasta la marina, lo que hace a estos moradores estremadamente penosa la citada ocupación”7.
Al menos en tres oportunidades -en 1578, 1663 y 1712- se desencadenaron dramáticos levantamientos que fueron aplastados por las autoridades españolas con un saldo total de decenas de muertos.
La lluvia y el barro fueron cubriendo la sangre alercera. Cuando hoy cruzo el Reloncaví creo sentir los lamentos de tanto dolor.
Notas
1.- Carlos de Beranger, “Relación jeográfica de la Isla de Chiloé i su Archipiélago… 1773”, En: Anales de la Universidad de Chile, Tomo LXXXIV, Mayo a Octubre, Santiago 1893. Pág. 202.
2.- Ibid, Pág. 221.
3.- José de Moraleda i Montero: Exploraciones geográficas e hidrográficas. Santiago, Imprenta Nacional, 1888. Pág. 216.
4.- Richard Longeville Vowell: Campañas y cruceros en el Océano Pacífico, En: Viajes relativos a Chile, Tomo II (1817-1822). Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. 1962. Pág. 126.
5.- Mario Góngora: Encomenderos y estancieros. Estudios acerca de la constitución social aristocrática de Chile después de la Conquista (1580-1660). Santiago. Universidad de Chile. Sede Valparaíso, 1970. Pág. 23.
6.- Lázaro de la Ribera y Espinoza de los Monteros: Discurso que hace el alférez D. Lázaro de la Ribera sobre la provincia de Chiloé. (redactado en Perú, 1782). En: Nicolás Anrique: Cinco Relaciones Geográficas e Hidrográficas que interesan a Chile. Santiago, Imprenta Elseviriana. 1897. Pág. 22.
7.- José de Moraleda: Op.cit. Pág. 214.